 FERNANDO VALERIO-HOLGUÍN [mediaisla] Yo comencé a leer novelas en mi infancia, pero la novela tradicional que uno leyó siempre: las novelas de Alejandro Dumas, las novelas de Víctor Hugo, las grandes novelas de Dostoyeski o las novelas francesas de la época, pero también las novelas de aventuras de Walter Scott.
FERNANDO VALERIO-HOLGUÍN [mediaisla] Yo comencé a leer novelas en mi infancia, pero la novela tradicional que uno leyó siempre: las novelas de Alejandro Dumas, las novelas de Víctor Hugo, las grandes novelas de Dostoyeski o las novelas francesas de la época, pero también las novelas de aventuras de Walter Scott.
¿Para qué hay que repetir el mundo real
si hay un mundo que se puede inventar?
Marcio Veloz Maggiolo
—Poeta, novelista, cuentista, dramaturgo, crítico, pintor, historiador, antropólogo y arqueólogo. ¿Cómo conjuga Ud. estas diferentes áreas del conocimiento?
—Eso es producto de los años. Son setenta y cinco que voy a cumplir. Comencé como poeta. Ya escribía poesía en el año cincuenta y siete cuando publiqué mi primer libro. Luego intenté escribir una novela, un poco influenciado por Albert Camus y Lagerkvist. Entonces publiqué mi primera novela titulada El buen ladrón, narrada en primera persona, que trata sobre una mujer que ve a su hijo vencido por las enseñanzas de Jesús. Luego pasé al teatro, porque en esa época había ya una actividad teatral y había todo un interés en Franklin Domínguez, Héctor Incháustegui, Iván García y Manuel Rueda. Desde luego, ése era un mundo plural, en el cual todos hacíamos de todo. De modo que llegó un momento en que cuando terminé la carrera de filosofía -había comenzado a estudiar derecho y no lo terminé-, porque mi papá me convenció de que hiciera filosofía. Ya en el año 1969, entré a dar clases en la universidad (UASD), con varias obras publicadas, entre ellas El buen ladrón (1960), novela que tuvo mucha acogida y que ganó el premio de la Fundación Faulkner. Fue la novela más importante de ese período en la República Dominicana, junto con las novelas de Eduardo Mallea, Graciliano Ramos, Miguel Ángel Asturias, es decir, algunos de los escritores más importantes en Latinoamérica.
—Ud. publica en 1957 su primer libro: el poemario «El sol y las cosas». ¿Qué le hizo abandonar la poesía?
—Yo nunca abandoné la poesía. Tengo cinco libros de poesía. Lo que pasa es que la narrativa fue cada vez más importante para mucha gente; en país con poca narrativa, la gente se interesaba más por leer historia, por leer –digamos- momentos de una historia desconocida. Y evidentemente yo seguí escribiendo poesía, pero una poesía muy intimista, muy personal, que publiqué en varias obras. Tengo un libro que publicó la Universidad Central del Este (UCE), titulado Poesía reunida, donde recojo algunos de mis poemas sociales. Pero, la narrativa fue mi primordial modo de hacer que me lanzó hacia la novela de amplia cobertura. Desde De abril en adelante he hecho una novela que tiene una dimensión histórica -no una novela histórica-; la historia contada por un novelista, una historia que surge de la propia historia, si se puede decir eso. Y ese es el reto que tengo en la novela. Para mí la novela es un reto, más que la poesía, más que el teatro, porque es una forma de conocimiento, de conocer la realidad, de hacerla asequible a mucha gente. Y eso me parece fundamental. Decía Fernández Spencer que la novela es precisamente un método de entender la realidad, no solamente de explicarla, no solamente de hacerla más apetecible para un público, sino también de entenderla, un modo de filosofía, que muchos no consideran así, pero que yo creo que es así.
—Y hablando de sus novelas, como las madres que tienen a un hijo preferido, un hijo al que protegen, un hijo con el cual se encariñan, ¿cuál es su novela preferida y por qué?
 —Siempre me preguntan eso y no sé decir cuál es, porque pienso que cada novela tiene su mundo, cada novela tiene su manera, cada novela tiene su proceso y, por lo tanto, cuando uno piensa en la novela piensa en el momento en que la concibió, piensa que ese momento era la mejor o era la más preferida… y que si uno se parcializa se cierra un poco a la otra creación. Hay novelas que gustan, por ejemplo, me gusta mucho por los mundos muy importantes como la arqueología y la antropología. La mosca soldado me entusiasma por la escritura de la misma, cómo está hecha esa novela. Me interesé mucho más que en otras novelas en hacer una buena prosa, en mantener una zona poética y misteriosa que no está en otras novelas, y que luego sí esta también en El hombre del acordeón y también pergeñé en Biografía difusa de Sombra Castañeda, una novela traducida a otras lenguas.
—Siempre me preguntan eso y no sé decir cuál es, porque pienso que cada novela tiene su mundo, cada novela tiene su manera, cada novela tiene su proceso y, por lo tanto, cuando uno piensa en la novela piensa en el momento en que la concibió, piensa que ese momento era la mejor o era la más preferida… y que si uno se parcializa se cierra un poco a la otra creación. Hay novelas que gustan, por ejemplo, me gusta mucho por los mundos muy importantes como la arqueología y la antropología. La mosca soldado me entusiasma por la escritura de la misma, cómo está hecha esa novela. Me interesé mucho más que en otras novelas en hacer una buena prosa, en mantener una zona poética y misteriosa que no está en otras novelas, y que luego sí esta también en El hombre del acordeón y también pergeñé en Biografía difusa de Sombra Castañeda, una novela traducida a otras lenguas.
—¿Cuáles de sus novelas han sido traducidas a otras lenguas?
—Biografía difusa de Sombra Castañeda está traducida al italiano. El hombre del acordeón está en francés. Ritos de cabaret está en italiano. En francés hay varios cuentos traducidos. Están publicadas en muchas editoriales en Cuba, Venezuela. En Cuba, La mosca soldado ganó el premio José María Arguedas, como una de las mejores novelas de América Latina. En España esa novela es finalista, junto con la de García Márquez y de otros escritores, como la mejor novela publicada en el año 2004, en Madrid, por la editorial Ciruela. Hay muchos cuentos míos traducidos al francés, al alemán, al inglés.
—Ya que menciona «El hombre del acordeón» y «Ritos de cabaret», en las que la música juega un papel importante, ¿qué significa para Ud. la música con respecto a la literatura?
—Para mí la música popular -aunque también la música clásica me gusta-; la música es un llamado espiritual, un llamado lúdico, a veces. En el caso de la música popular, yo he escrito no solamente novelas de este tipo como Ritos de cabaret, novela que tú mencionas. He trabajado en un estudio sobre el bolero con José del Castillo y Pedro Delgado Malagón, como una pasión de los dominicanos. Esa parte de mi obra es un aspecto apreciable para mí, porque soy un amante de la música popular, sobre todo del bolero. Mi casa estuvo llena de sonidos de boleros, sitios muy cercanos a mi casa donde estaban los cabarets en Villa Francisca, donde se oían los boleros, la música de esa época y donde yo vivía, en las fiestas populares de barrio. En esos bailables de salas que se alquilaban con el picó, con los doce discos que se alquilaban para hacer la música y bailar. Ese tipo de actividad llenó mi vida, porque era la música del mundo popular, donde nosotros oíamos los mejores cantantes de la época, donde apreciábamos la voz de Toña la Negra o la voz de Daniel Santos o la voz de Panchito Risem, o la voz de Bobby Capó, o las voces de los cantantes populares: las voces de Nicolás Casimiro, desde luego, y María Luisa Landín o de Flor de Liz en el programa de Paco Escribano. Ése era un mundo diferente, era un mundo cerrado donde el elemento popular florecía por cuenta propia. Era parte de la vida cotidiana. Se decía que uno se enamoraba con un bolero en esa época; se decía que en el bolero uno le decía a una muchacha lo que quería decirle personalmente y no tenía letras para eso. Es parte de la cotidianidad dominicana. Por eso es que el bolero es una especie de mensaje fundamental, que se ha ido perdiendo, claro está.
—En muchas de sus novelas, y en «Materia prima» en particular, Villa Francisca constituye un universo, ¿cuáles son los elementos de ese universo?
—Villa Francisca es un mundo mágico. Los elementos que confluyen en Villa Francisca son los elementos de la dictadura, que son parte de mi literatura también, porque tengo una obra que se titula Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas en la cual entran los elementos que se viven en ese barrio y por lo tanto en muchas novelas como Materia prima, por ejemplo, está la destrucción del barrio, cómo la gente emigra, pero no es tanto una literatura que busca retratar el barrio como barrio, sino también el barrio como elemento humano. En Biografía difusa de Sombra Castañeda, el barrio aparece montado sobre el esquema de la historia. Es allí donde el personaje que está muriendo, que es un beodo, inventa otro mundo y es en una calle del barrio donde está muriendo.
Y en el caso de otra novela, que es como parte del barrio mismo, yo hablo del barrio como una realidad mágica, como pasa en el caso de la última de mis novelas… ¿cómo se llama?
—¿«Uña y carne»?
—Bueno, Uña y carne también, pero la otra que… es más cercana a esa realidad mágica es…
—¿«Memoria tremens»?
 —Memoria tremens. Porque Memoria tremens es la historia de un personaje que vivió una época y que cada vez le cuenta a su mujer —no sé si estoy dando la clave— la misma historia, pero de manera diferente y ella sabe que él va a hacer eso porque es un enfermo, un drogadicto, que está sentado, que reconstruye un mundo casi siempre pasado, un mundo de fundaciones, de elementos fundacionales de un barrio, de las creencias, de la historia del circo, de elementos que no están en el barrio pero que él asimila al barrio. Es la invención del barrio cada vez que el personaje habla del barrio. Entonces eso es una manera que ya no es contar el barrio sino de inventarlo. En ese sentido, mis novelas tratan de inventar un mundo siempre, como en el caso de Materia prima, el personaje que se llama Végere, que es un personaje primitivo de la prehistoria, que aparece no se sabe por qué y que se habla de él como un fundador, de una época tan lejana como miles de años antes de Cristo, de ese territorio donde luego se erige el barrio o del personaje que escribe desde Europa y que inventa una serie de cosas para dar una visión nueva del barrio, que no es la visión auténtica, no es la visión histórica. Entonces, pienso que la literatura -la narrativa- tiene que ser rica en creatividad, rica en la invención de momentos, rica en darle al lector el pie, para que éste también pueda inventar, pueda creer y pueda decir cosas o llegar a situaciones que él nunca soñó. Ése es el arte. Ésa es la capacidad de generar un mundo diferente, casi siempre. Es la manera que tiene el escritor de hacer una invención. La novela siempre es invención. Por ejemplo, a mí me encantan las novelas de García Márquez, por el mundo de invención que tienen; por esa característica que ya está en Cien años de soledad; que está anteriormente en otras novelas tempranas como El Coronel no tiene quien le escriba. Ese es un mundo que… ¿para qué hay que repetir el mundo real si hay un mundo que se puede inventar?
—Memoria tremens. Porque Memoria tremens es la historia de un personaje que vivió una época y que cada vez le cuenta a su mujer —no sé si estoy dando la clave— la misma historia, pero de manera diferente y ella sabe que él va a hacer eso porque es un enfermo, un drogadicto, que está sentado, que reconstruye un mundo casi siempre pasado, un mundo de fundaciones, de elementos fundacionales de un barrio, de las creencias, de la historia del circo, de elementos que no están en el barrio pero que él asimila al barrio. Es la invención del barrio cada vez que el personaje habla del barrio. Entonces eso es una manera que ya no es contar el barrio sino de inventarlo. En ese sentido, mis novelas tratan de inventar un mundo siempre, como en el caso de Materia prima, el personaje que se llama Végere, que es un personaje primitivo de la prehistoria, que aparece no se sabe por qué y que se habla de él como un fundador, de una época tan lejana como miles de años antes de Cristo, de ese territorio donde luego se erige el barrio o del personaje que escribe desde Europa y que inventa una serie de cosas para dar una visión nueva del barrio, que no es la visión auténtica, no es la visión histórica. Entonces, pienso que la literatura -la narrativa- tiene que ser rica en creatividad, rica en la invención de momentos, rica en darle al lector el pie, para que éste también pueda inventar, pueda creer y pueda decir cosas o llegar a situaciones que él nunca soñó. Ése es el arte. Ésa es la capacidad de generar un mundo diferente, casi siempre. Es la manera que tiene el escritor de hacer una invención. La novela siempre es invención. Por ejemplo, a mí me encantan las novelas de García Márquez, por el mundo de invención que tienen; por esa característica que ya está en Cien años de soledad; que está anteriormente en otras novelas tempranas como El Coronel no tiene quien le escriba. Ese es un mundo que… ¿para qué hay que repetir el mundo real si hay un mundo que se puede inventar?
—Y yo creo que, en su novelística, la imaginación es muy importante, la imaginación supera la realidad histórica y la enriquece al mismo tiempo. ¿Cómo logró Ud. descubrir esto?
—Bueno, primero fui poeta. A mí me interesó más la poesía que cualquier cosa. Yo comencé a leer novelas en mi infancia, pero la novela tradicional que uno leyó siempre: las novelas de Alejandro Dumas, las novelas de Víctor Hugo, las grandes novelas de Dostoyeski o las novelas francesas de la época, pero también las novelas de aventuras de Walter Scott. Pero cuando entré en la novela filosófica, en la novela de pensamiento, -yo diría- de autores como el propio Lagerkvist o como el propio Camus o como Sartre, yo me di cuenta de que había otra novela que no era la aventura, que era el pensamiento mismo, diciendo su propia posición. Siempre estudié filosofía con buenos profesores. Fui un alumno aventajado -si se puede decir- de Roble Toledano, de Antonio Fernández Spencer, de don Vetilio Alfau, que era un hombre de un gran conocimiento -en esa época teníamos unos profesores que nos ayudaban a pensar-, de don Máximo Coiscou Henríquez, que me ayudó mucho, de Carlos Federico Pérez. Esos eran profesores que se empeñaban en que el alumno aprendiera, que el alumno aprendiera a pensar. Y a mí siempre me gustó la filosofía más profunda: leí a escritores como Jasper, o leí a escritores como Kant. Yo discutía con Condecito –con Ramírez Conde- en la Escuela Normal de varones, cuando éramos compañeros, la Crítica de la Razón Pura -no entendíamos-, pero bueno, nos encantaba hablar de eso, y hablar de filosofía, y leer Historia, leer a Julián Marías, leer a Ortega. Me formé en un mundo muy amplio y también en las artes. Por ejemplo, un profesor como don Luis Eduardo Escobar, profesor de arte formidable, como el padre Roble. El padre Roble hablaba de Antígona o hablaba del teatro griego y había que sentarse a escucharlo y eso producía en mí y en muchos jóvenes una fruición, una cosa novedosa, que no a todos los jóvenes que iban a estudiar filosofía les interesaba. Había gente que estudiaba para ser maestros. Nosotros no. Estudiábamos para aprender.
—Y hablando de la formación intelectual en el medio dominicano en esa época y de la formación en su casa, la influencia de su padre o su madre u otros familiares, ¿qué me puede decir al respecto?
 —Tocaste un tema importante. Mi papá era un autodidacta, era un gran lector, era un hombre de una gran cultura, una cultura silvestre, digamos, pero que había leído mucho. Por ejemplo, yo leí Las vidas paralelas de Plutarco a los doce o trece años, porque mi papá lo tenía. Leí importantes obras. Mi propio tío Luis Veloz me llevaba novelas, porque mi primo Richard las leía y después me las prestaba. En mi familia hubo siempre grandes lectores: mi tía Libia era poetisa, mi papá escribía poesía. Tiene un libro que se llama Vuelos que se ha perdido. En fin, el proceso de la escritura no era ajeno a mí. Tuve amigos que eran lectores también, como Jaime Guillén, y otros con los que asistía a los cursos de cultura hispánica en los años cincuenta, con curas muy cultos como el padre Ascasio Carrasquero, que enseñaba literatura española. Realmente, en la Era de Trujillo, aunque fuera negativa en su entorno, había un espacio que uno utilizaba, que era el espacio de concentrarse en algunas cosas, porque era una manera de escapar, concentrándose -una cosa extraña-. Tú te concentrabas porque no tenías otra cosa qué hacer y te sentías dentro de un mundo que no era el mundo exterior. No es que yo no jugara béisbol o no fuera a ver la lucha libre. Todo eso yo lo hacía, pero tenía unas prioridades que eran culturales, realmente, porque mi vocación era cultural. Yo creo en la vocación. Creo que uno se hace escritor, se hace artista. A mí me interesa la pintura. Norma también estudió pintura -en esa época teníamos amores-. Estudiamos en Bellas Artes. Yo tenía 12 o 13 años cuando fui alumno de Vela Zanetti. También fui alumno de Hernández Ortega, más tarde, cuando fui a Bellas Artes, cuando estudiaba en la universidad. Fui compañero de algunos pintores famosos, como Leopoldo Pérez Espinal, uno de los grandes pintores…. Era un mundo cultural. Yo vivía en un mundo cultural. No tenía mucho tiempo para andar en la calle. Lo que sí, que yo tenía un espíritu de esponja, de concentrarme en lo que me gustaba. Estamos hablando de un período de mi adolescencia, de mis años de juventud, cuando buscaba trabajo para poder subsistir. También estudié meteorología y trabajé cinco años en el Departamento de Climatología. Eso está en mi libro sobre Villa Francisca. Estudié también pesas y medidas. No pude conseguir empleo. Estudié para Tercer Oficial de Marinería, porque quería irme en un barco y mi profesor Cintrón Ramírez, que era Comandante de la Marina me decía: “Tú te quieres ir, yo sé que tú te quieres ir”. Y yo le decía: “No, Comandante, lo que yo quiero es navegar. Me gustan las novelas que hablan de la navegación”. Y así, bueno, en esa época yo era lector de Moby Dick. Ah, no, pero otra cosa importante: me leí gran parte de la literatura de Salgari. Ha sido y es uno de mis novelistas más queridos. Aunque era un novelista ligero, pero me gustaba ese mundo de piratas… Salgari escribió de todo, de todos los temas. Para mí, era un importante escritor. Yo leí las novelas de aventuras de Doc Savage, tales como Los piratas del Caribe y El hombre de bronce. Yo leí de todo
—Tocaste un tema importante. Mi papá era un autodidacta, era un gran lector, era un hombre de una gran cultura, una cultura silvestre, digamos, pero que había leído mucho. Por ejemplo, yo leí Las vidas paralelas de Plutarco a los doce o trece años, porque mi papá lo tenía. Leí importantes obras. Mi propio tío Luis Veloz me llevaba novelas, porque mi primo Richard las leía y después me las prestaba. En mi familia hubo siempre grandes lectores: mi tía Libia era poetisa, mi papá escribía poesía. Tiene un libro que se llama Vuelos que se ha perdido. En fin, el proceso de la escritura no era ajeno a mí. Tuve amigos que eran lectores también, como Jaime Guillén, y otros con los que asistía a los cursos de cultura hispánica en los años cincuenta, con curas muy cultos como el padre Ascasio Carrasquero, que enseñaba literatura española. Realmente, en la Era de Trujillo, aunque fuera negativa en su entorno, había un espacio que uno utilizaba, que era el espacio de concentrarse en algunas cosas, porque era una manera de escapar, concentrándose -una cosa extraña-. Tú te concentrabas porque no tenías otra cosa qué hacer y te sentías dentro de un mundo que no era el mundo exterior. No es que yo no jugara béisbol o no fuera a ver la lucha libre. Todo eso yo lo hacía, pero tenía unas prioridades que eran culturales, realmente, porque mi vocación era cultural. Yo creo en la vocación. Creo que uno se hace escritor, se hace artista. A mí me interesa la pintura. Norma también estudió pintura -en esa época teníamos amores-. Estudiamos en Bellas Artes. Yo tenía 12 o 13 años cuando fui alumno de Vela Zanetti. También fui alumno de Hernández Ortega, más tarde, cuando fui a Bellas Artes, cuando estudiaba en la universidad. Fui compañero de algunos pintores famosos, como Leopoldo Pérez Espinal, uno de los grandes pintores…. Era un mundo cultural. Yo vivía en un mundo cultural. No tenía mucho tiempo para andar en la calle. Lo que sí, que yo tenía un espíritu de esponja, de concentrarme en lo que me gustaba. Estamos hablando de un período de mi adolescencia, de mis años de juventud, cuando buscaba trabajo para poder subsistir. También estudié meteorología y trabajé cinco años en el Departamento de Climatología. Eso está en mi libro sobre Villa Francisca. Estudié también pesas y medidas. No pude conseguir empleo. Estudié para Tercer Oficial de Marinería, porque quería irme en un barco y mi profesor Cintrón Ramírez, que era Comandante de la Marina me decía: “Tú te quieres ir, yo sé que tú te quieres ir”. Y yo le decía: “No, Comandante, lo que yo quiero es navegar. Me gustan las novelas que hablan de la navegación”. Y así, bueno, en esa época yo era lector de Moby Dick. Ah, no, pero otra cosa importante: me leí gran parte de la literatura de Salgari. Ha sido y es uno de mis novelistas más queridos. Aunque era un novelista ligero, pero me gustaba ese mundo de piratas… Salgari escribió de todo, de todos los temas. Para mí, era un importante escritor. Yo leí las novelas de aventuras de Doc Savage, tales como Los piratas del Caribe y El hombre de bronce. Yo leí de todo
—Hablábamos anteriormente acerca de la imaginación y la Historia. Sé que Ud. tiene un doctorado en Historia. ¿Cuál es su teoría de la Historia, que aparece presente en todas sus novelas?
—Más que la Historia, a mí me llama más la atención el hombre como tal. La Historia es como una especie de construcción que cada uno tiene en función de su ideología. “La Historia”, entre comillas, es algo muy relativo, porque por ejemplo me gusta mucho lo que llaman la vida cotidiana. Para mí la vida cotidiana es la verdadera Historia, porque ahí es donde se dan los hechos más importantes. Los hechos raíces de una historia grande están en la vida cotidiana. El dolor de barriga de Napoleón es muchas veces más importante que una batalla. Es así, porque puede cambiar el rumbo de una actividad, si Napoleón dice : “Yo no voy hoy, voy mañana”. Ese mundo pequeño de la vida cotidiana que sirve de riel a la Historia. Entonces, evidentemente, en toda mi novelística lo cotidiano es fundamental, lo que pasa en la vida. Hago una historia de un hombre que tiene problemas en la vida cotidiana. Esa es la historia del existencialismo. O sea, que ese existencialismo que me tocó vivir, lo utilicé en El buen ladrón y en la novela sobre Trujillo, La vida no tiene nombre, que es una novela existencialista. O la novela El prófugo. Esas son novelas que van hacia la vida cotidiana que tratan de explicar no sistemática sino de manera pasional cómo es que el hombre actúa, cómo es que un “calié” actúa, cómo es que un señor cambia de opinión mañana o pasado y tiene otra manera de ver la vida. Eso es lo que importa. Creo que un escritor como Dostoyeski era más existencialista que todos los existencialistas. En El jugador. En las novelas de escritores como Tolstoi, por ejemplo, que son novelas de la existencia. No hay una regla para ser existencialista. De manera que creo que siempre cuando se trata de encajonar a la gente en movimientos literarios y en movimientos artísticos se está buscando tratar de entender, de alguna manera, a través de un hilo conductor, la vida misma. Ésa es mi posición.
—Alcina Franchi, en un artículo, denomina arqueonovela a «Florbella» y luego yo denomino etnonovela a «La biografía difusa de Sombra Castañeda». ¿Cómo entiende Ud. esta arquenovela o etnonovela que Ud. ha creado como subgénero literario?
—Hay muchas novelas arqueológicas, pero no hay muchas arqueonovelas…
—…«Sinuhé, el egipcio» de Mika Waltari…
 —…todo ese mundo de la novela arqueológica, como Los diez mandamientos. Bueno, todas esas novelas son un poco históricas también. Lo que intenté crear fue una novela en la que el dato arqueológico conformara parte, no como un elemento histórico cronológico, sino como un elemento vivencial. Ésa es la gran diferencia. En El hombre del acordeón entran elementos de la etnohistoria. ¿Qué es El hombre del acordeón? En el fondo, es una regurgitación de las creencias dominico-haitianas, las creencias en espíritus que llegan en espíritus que se van, en espíritus que toman parte en la vida cotidiana, como el merenguero o el cura que cae vencido al fin y al cabo, por las creencias. Tú te acuerdas, cuando termina la novela, que el cura es un personaje que no tiene nada que hacer. Y así, pues, muchas de estas novelas son etnológicas. Cuando hablo del desunén, que es el espíritu que entra en la botella, estoy hablando de un tema que entre los haitianos es normal, en el vudú haitiano. Ahora, el desunén es un proceso cultural, porque esa persona no es que entra, en realidad, es que la gente cree que eso es así, y que hay un espíritu guardado ahí, y que eso tiene una explicación en la vida real, aunque sea una creencia. Y eso pasa en otras novelas, como en La biografía difusa de Sombra Castañeda, donde están los personajes de la mitología actuando y son personajes de la realidad, porque cuando los personajes se convierten, como en el caso del símbolo de Trujillo, en un dictador que inventa otro mundo, lo que se está inventando es una realidad diferente. Al fin y al cabo, el que lee esa novela o lee la otra, lo da como una realidad. Ahí hay un factor importante: la relación lector-escritor. André Maurois hablaba de los mundos imaginarios. Y también Nicolás Berdeaf hablaba del ocaso de los mundos imaginarios, porque son mundos, imaginarios, pero mundos. Cuando leo una novela, entro en la vida cotidiana de alguien a quien no conozco, los voy a conocer cuando empiezo a leer. Ese personaje enriquece mi vida, viene a formar parte de mi pensamiento, viene a ser parte de mi cotidianidad. Pienso en ese personaje, a veces, como si fuera real. Cuando pienso en un personaje de Dostoyeski, es un modelo, un parámetro que estoy dando como realidad, sin darme cuenta. Y ésa es una de las características más bellas que tienen los escritores, cuando son capaces de inventar para que el otro crea en lo que ellos inventan. Eso se da en la novelística cuando uno quiere que sus personajes sean recordados de esa manera. Si voy a hacer una historia de un personaje que se comió una guayaba y le dio un problema de estómago, eso podría ser interesante, pero no es lo mismo que cuando tú inventas un personaje o lo retomas de la historia, como el Indio Miguel que anda con su perra y que anda con una puerca, ¿no? Eso está en las crónicas, pero está desarrollado en la novela como una realidad. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta.
—…todo ese mundo de la novela arqueológica, como Los diez mandamientos. Bueno, todas esas novelas son un poco históricas también. Lo que intenté crear fue una novela en la que el dato arqueológico conformara parte, no como un elemento histórico cronológico, sino como un elemento vivencial. Ésa es la gran diferencia. En El hombre del acordeón entran elementos de la etnohistoria. ¿Qué es El hombre del acordeón? En el fondo, es una regurgitación de las creencias dominico-haitianas, las creencias en espíritus que llegan en espíritus que se van, en espíritus que toman parte en la vida cotidiana, como el merenguero o el cura que cae vencido al fin y al cabo, por las creencias. Tú te acuerdas, cuando termina la novela, que el cura es un personaje que no tiene nada que hacer. Y así, pues, muchas de estas novelas son etnológicas. Cuando hablo del desunén, que es el espíritu que entra en la botella, estoy hablando de un tema que entre los haitianos es normal, en el vudú haitiano. Ahora, el desunén es un proceso cultural, porque esa persona no es que entra, en realidad, es que la gente cree que eso es así, y que hay un espíritu guardado ahí, y que eso tiene una explicación en la vida real, aunque sea una creencia. Y eso pasa en otras novelas, como en La biografía difusa de Sombra Castañeda, donde están los personajes de la mitología actuando y son personajes de la realidad, porque cuando los personajes se convierten, como en el caso del símbolo de Trujillo, en un dictador que inventa otro mundo, lo que se está inventando es una realidad diferente. Al fin y al cabo, el que lee esa novela o lee la otra, lo da como una realidad. Ahí hay un factor importante: la relación lector-escritor. André Maurois hablaba de los mundos imaginarios. Y también Nicolás Berdeaf hablaba del ocaso de los mundos imaginarios, porque son mundos, imaginarios, pero mundos. Cuando leo una novela, entro en la vida cotidiana de alguien a quien no conozco, los voy a conocer cuando empiezo a leer. Ese personaje enriquece mi vida, viene a formar parte de mi pensamiento, viene a ser parte de mi cotidianidad. Pienso en ese personaje, a veces, como si fuera real. Cuando pienso en un personaje de Dostoyeski, es un modelo, un parámetro que estoy dando como realidad, sin darme cuenta. Y ésa es una de las características más bellas que tienen los escritores, cuando son capaces de inventar para que el otro crea en lo que ellos inventan. Eso se da en la novelística cuando uno quiere que sus personajes sean recordados de esa manera. Si voy a hacer una historia de un personaje que se comió una guayaba y le dio un problema de estómago, eso podría ser interesante, pero no es lo mismo que cuando tú inventas un personaje o lo retomas de la historia, como el Indio Miguel que anda con su perra y que anda con una puerca, ¿no? Eso está en las crónicas, pero está desarrollado en la novela como una realidad. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta.
Yo creo que hay una relación profunda entre la antropología y lo que narro, porque para mí, como te he dicho antes, los elementos de la vida cotidiana son importantes, están en todas partes. Por eso, a partir de mis estudios de antropología, mi novelística está llena de antropología, no formalmente, sino como parte de la vida, que es la antropología. Por ejemplo, cuando Papiro me escribe -y ya me incluyo como personaje-, y narra desde Europa la vida del barrio de Villa Francisca, lo que está haciendo es una antropología del barrio. Y va comparando los pleitos del barrio con los pleitos napoleónicos. Está haciendo una relación de la cotidianidad con la historia mayor. Eso es importante. Así veo yo la literatura de mis últimas obras. Es consustancial con mi manera de ver a literatura. No puedo zafarme de eso. Es un punto clave que hay que recalcar en mi creación, en mi poesía también.
—La relación entre vivir y escribir es muy importante. Ud., a sus setenta y cinco años de edad, y a sus cincuenta años, Bodas de Oro, con la literatura, ¿cómo se siente?
 —Bueno, yo estoy produciendo. Acabo de terminar una novela. Tenía dos novelas comenzadas y terminé la que no pensaba que iba a terminar. ¿Por qué? Porque también la literatura se rebela, se rebela contra el escritor. Uno dice “Voy a escribir esta novela y la tengo lista”, pero comienza la otra a aflorar sobre temas que te entusiasman. No que te entusiasme más que la otra, pero que para mí estaba siendo más fácil. Ése es un proceso muy difícil de explicar. Tú, como escritor, sabes que es así.
—Bueno, yo estoy produciendo. Acabo de terminar una novela. Tenía dos novelas comenzadas y terminé la que no pensaba que iba a terminar. ¿Por qué? Porque también la literatura se rebela, se rebela contra el escritor. Uno dice “Voy a escribir esta novela y la tengo lista”, pero comienza la otra a aflorar sobre temas que te entusiasman. No que te entusiasme más que la otra, pero que para mí estaba siendo más fácil. Ése es un proceso muy difícil de explicar. Tú, como escritor, sabes que es así.
—¿Podría avanzarme un poquito sobre la última novela? No mucho, porque sé que está inédita.
—No. No quiero tocar ese tema. Es una novela sobre el período colonial. Pero no es una novela tradicional sobre la colonia. Eso te avanzo. Es una novela sobre un personaje durante la conquista, un personaje cotidiano. No es Ojeda ni el otro, no. Es un personaje que vive ese mundo y lo cuenta y que termina muy mal después. Todo lo que ha dicho es mentira y lo queman en la hoguera.
—¡Y la novela anterior? ¿Por qué se le resistió?
—Yo he estado buscando mucha información. Creo que es una novela que se ha ido demasiado a la Historia. Quiero hacerla más imaginativa. ¡Mira! y estaba más avanzado en esa novela. Ya había publicado fragmentos en los periódicos, pero después volví atrás y me dije “No, tengo que reformularla”. Tengo que encontrar datos y eso mismo me ha hecho pensar “No estoy escribiendo Historia o biografía”. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces se convierte uno en un historiador y aunque estudié Historia no soy un historiador.
—¿Considera Ud. el mestizaje como el hecho fundamental de la identidad cultural dominicana?
—Sí, sí. Nuestros grandes escritores son mestizos. Los Henríquez Ureña. Su mamá era negra. No es como la pintan. Los Henríquez son descendientes de blancos judíos. Pero aquí hay un elemento importante y es que en el siglo XVII y en el XVII más del ochenta por ciento de la población era mulata. Todo lo que hay de documentación (crónicas francesas, crónicas inglesas) habla del dominicano como mulato, no habla del dominicano como blanquito. Entonces, es evidente, la Historia te demuestra que hay una mulatidad, si se puede decir así, que es no solamente mental sino que también es física. Entonces, creo que somos el país más mulato de América, más que Brasil, porque Brasil tiene un mulataje en la parte occidental, pero en la otra parte, no. Sin embargo, nosotros sí somos más que cualquier otro país, más que Cuba, más que Puerto Rico, más que Jamaica, que es un país negro, más que en las Antillas Menores, donde hay un elemento negro importante, como en Santa Lucía o como en Haití, en las Antillas Mayores. Nosotros somos un país mulato, totalmente, y que se ha acentuado ahora. ¿Cómo se ha acentuado? Bueno, hay que decirlo. Nosotros tenemos 200 años de frontera abierta (con Haití). ¿De dónde viene el negro? ¿Viene de los africanos? Viene de ahí también.
—Y la negritud es fundamental en su novelística. Siempre está la presencia indígena, la presencia africana y la presencia blanca. En su novelística, Ud. trabaja esos elementos constitutivos de la mulatidad.
—La biofrafía difusa… es eso y El hombre del acordeón, también. Somos un país mulato, muy mulato.
—Cambiando de tema, yo tengo una pregunta sobre «De abril en adelante», que es quizás la novela que más se ha reeditado…
—No. Sólo se han hecho dos ediciones. Yo quisiera hacer una nueva edición. No se ha vuelto a editar.
—¿Qué opinión tiene Doris Sommer sobre esa novela?
—Doris Sommer dice que es la mejor novela.
—Y, ¿a qué atribuye Ud. es opinión de la crítico norteamericana?
 —Bueno, primeramente porque es una novela que cambia el panorama de la novela en ese momento. Yo he sido un experimentador. Experimenté en Los ángeles de hueso. De abril en adelante es una novela de una gran influencia francesa en ese momento: Sarraute, Butor… Entonces, ella dice que es una novela diferente, que no tiene las características de la novela dominicana, en su análisis en un libro. Tú lo tienes ese libro.
—Bueno, primeramente porque es una novela que cambia el panorama de la novela en ese momento. Yo he sido un experimentador. Experimenté en Los ángeles de hueso. De abril en adelante es una novela de una gran influencia francesa en ese momento: Sarraute, Butor… Entonces, ella dice que es una novela diferente, que no tiene las características de la novela dominicana, en su análisis en un libro. Tú lo tienes ese libro.
—Yo creo que usted, Juan Bosch y Pedro Vergés son los escritores dominicanos que más difusión han tenido en el exterior. ¿A que atribuye Ud. la escasa difusión de la literatura dominicana en el extranjero?
—Esa pregunta me la han hecho siempre. Yo creo que no hay mucha calidad. Pienso que las novelas de Efraím Castillo son de calidad, las mismas tuyas también. Pero nosotros no somos grandes lectores de novela. Y el problema del novelista es que tiene que estar metido en la lectura. No se puede decir “Ése es un buen tema para novela”. Yo oigo eso y me muero de la risa. No hay ningún tema que sea bueno para novela. Kafka escribió una novela y no tenía un tema para novela. Y hay escritores que comenzaron a escribir una novela porque no tenían tema, precisamente. Entonces, la novela sale como un elemento de la formación del novelista, de la formación del escritor, de la formación cultural, de haber leído, de saber por donde anda la literatura, ¡tú me entiendes? A mí me preguntan mucho, “¿Cuál es su autor preferido?” y yo contesto “No sé. Yo he leído tanto que no sé”. A mí me encantó en una época François Mauriac, un gran novelista católico. Yo me leí todo… un Bruce Marshal. Me quedó la estructura de la novelística en general, me quedó una formación que no me la dio la universidad, que me la dio la lectura y que me dice “No, espérate, eso no es así. Así no te va a salir”. Es una lucha interior del escritor con su propia creación. Y eso lo da ser un amante de la literatura, un lector de literatura, un analista, no un gozador, porque una cosa es gozar una historia y otra es analizar cómo está hecho un libro, cómo está hecha una novela. Tú te preguntas “Y, ¿por qué está hecho esto así” y te dices “Mira, esto es interesante. Mira este personaje cómo lo cambia”. Ése es un análisis, que solamente quien es escritor, quien tiene la vocación, lo logra. Eso es así. Porque yo he visto manuales para escribir novelas y ningún manual te va a enseñar a escribir novelas…
—…. en los Estados Unidos hay Maestrías para aprender a escribir…
—…sí, hay cursos. Vete a ver lo que hay por ahí, los talleres esos. Eso no ha producido nada.
—Bueno, sólo me resta darle las gracias por su tiempo y por su entusiasmo en las respuestas a mis preguntas, que estoy seguro, son las mismas que se hacen muchos de sus fervientes lectores. Gracias. | fvh, fort collins, co Fernando.Valerio-Holguin@ColoState.EDU
























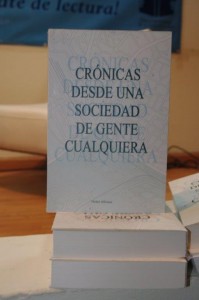
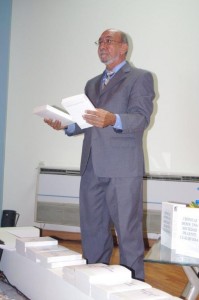
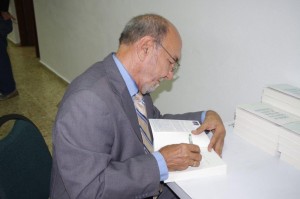

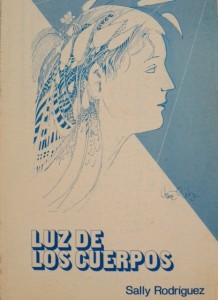

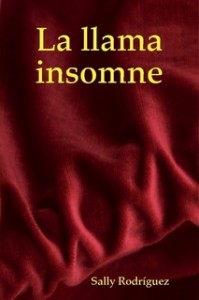

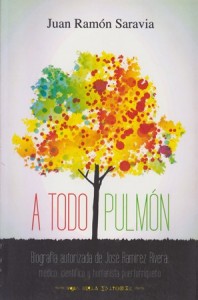

































































![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)

